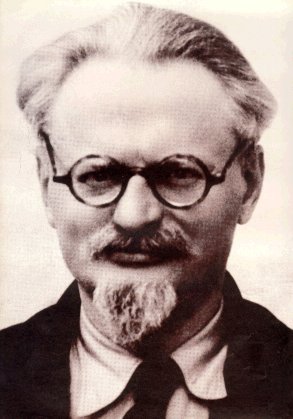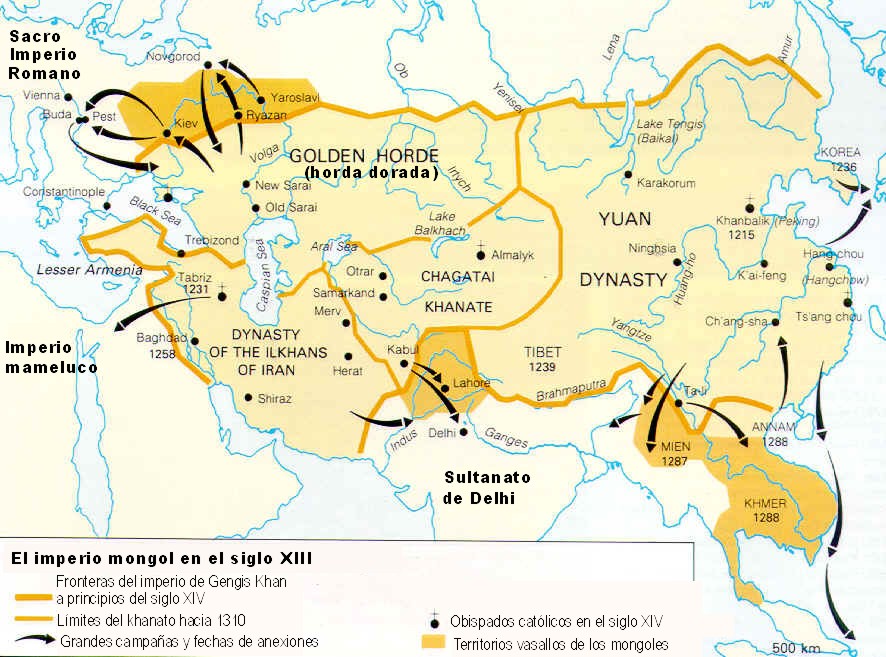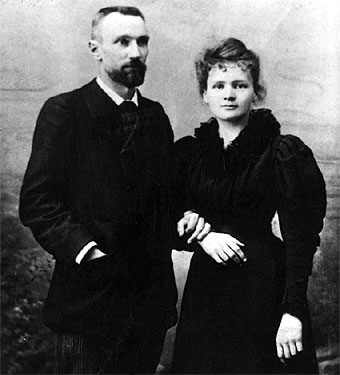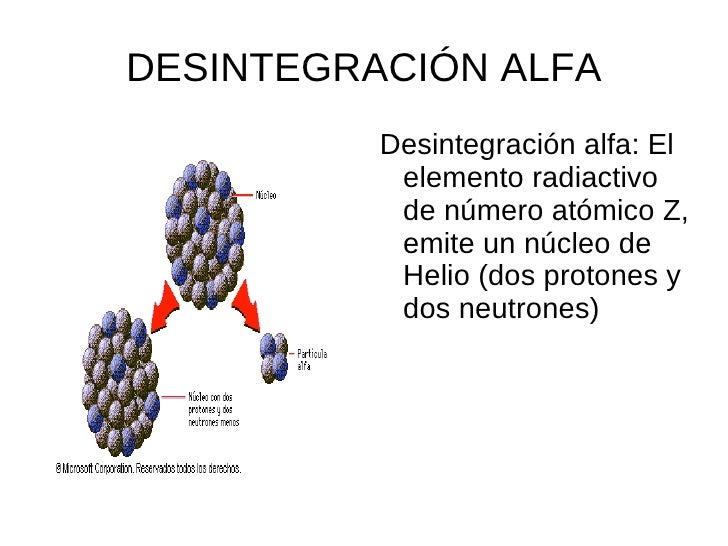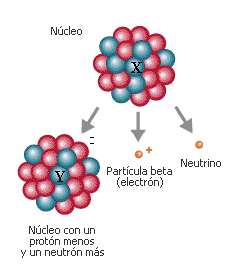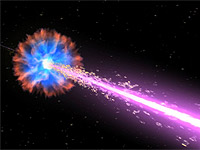Célebre heroína española de la Guerra de la Independencianacida
en la parroquia de Santa María del Mar, en Barcelona, el 4 de marzo de
1786, y muerta en Ceuta el 29 de mayo de 1857, cuyo nombre real era el
de Agustina Raimunda María Saragossa Doménech. A partir del momento de
su heroica participación en el asedio de Zaragoza durante la citada
guerra, se la conoció con el sobrenombre de Agustina de Aragón y también
como "la artillera". Como suele ocurrir con los mitos populares, la
hazaña realizada por Agustina se engrandeció y deformó sobremanera con
el paso del tiempo, idealizándose los hechos acontecidos.
En su partida de nacimiento, que aún se conserva, el párroco de Santa María del Mar, Ramón Albert, dice: "6 de marzo de 1786. En dicho día, mes y año he bautizado a Agustina Raymunda María, hija legítima de Pedro Juan Saragossa, obrero, y de Raymunda Doménech, cónyuges. Fueron sus padrinos Juan Altarriba, armero, y Agustina Vilumara, mujer del padrino. Les instruí de las obligaciones que contraen. Ramón Albert y Juliana, presbítero Subvicario"
En su partida de nacimiento, que aún se conserva, el párroco de Santa María del Mar, Ramón Albert, dice: "6 de marzo de 1786. En dicho día, mes y año he bautizado a Agustina Raymunda María, hija legítima de Pedro Juan Saragossa, obrero, y de Raymunda Doménech, cónyuges. Fueron sus padrinos Juan Altarriba, armero, y Agustina Vilumara, mujer del padrino. Les instruí de las obligaciones que contraen. Ramón Albert y Juliana, presbítero Subvicario"
El 16 de abril
de 1803, con apenas diecisiete años, Agustina contrajo matrimonio con
Juan Roca Vilaseca, joven militar natural de Masanet de Cabrenys, que en
esos momentos ejercía como cabo segundo del primer regimiento del Real
Cuerpo de Artillería, destinado en Barcelona.
Cuando en 1808 estalló la Guerra de la Independencia contra las tropas francesas de Napoleón dirigidas por el general Murat, Juan Roca participó en todas las escaramuzas que tuvieron lugar en Cataluña. Como era costumbre en la época, Agustina y el pequeño hijo de ambos, que apenas contaba con cuatro años de edad, acompañaron al ejército por todos los campos de batalla. De esta manera llegaron a Zaragoza.
En la plaza de Zaragoza, Juan Roca ocupaba el cargo de sargento. En el mes de julio de 1808 las tropas francesas iniciaron el sitio de la ciudad, bajo el mando del general Lefebvre. El general Palafox, encargado de la organización de la defensa de la ciudad, rechazó la propuesta de rendición hecha por su homólogo francés. Lefebvre inició entonces los preparativos para conquistar la ciudad. Los planes franceses eran atacar por tres lugares: la puerta del Carmen, y las del Portillo y de Santa Engracia. La mañana del día 15 de junio de 1808 el bombardeo francés arreció y la ciudad fue atacada por los cuatro costados. Los propios ciudadanos de la plaza sitiada se pusieron al frente de la resistencia y levantaron barricadas en los lugares atacados.
El 2 de julio las defensas de la puerta del Portillo empezaron a debilitarse. Dichas defensas fueron encomendadas a el cual acababa de llegar a Zaragoza tras escapar de su prisión de Pamplona. En ese momento fue cuando Agustina entró en la Historia y se ganó el apelativo de la Artillera. Agustina se encontraba en el Portillo ayudando a las tropas como tantas otras mujeres, que se encargaban de transportar las municiones y de asistir a los heridos. Cuando las tropas francesas se preparaban para entrar por la brecha abierta en las defensas zaragozanas, Agustina, con tan solo 22 años, se apoderó de una batería española cuyos operarios habían fallecido y la disparó sobre los sorprendidos soldados franceses, los cuales se vieron obligados a retroceder ante el inesperado fuego defensivo. Este retroceso fue vital para obtener el tiempo necesario y que los refuerzos tomasen posiciones y se sellara la brecha
Cuando en 1808 estalló la Guerra de la Independencia contra las tropas francesas de Napoleón dirigidas por el general Murat, Juan Roca participó en todas las escaramuzas que tuvieron lugar en Cataluña. Como era costumbre en la época, Agustina y el pequeño hijo de ambos, que apenas contaba con cuatro años de edad, acompañaron al ejército por todos los campos de batalla. De esta manera llegaron a Zaragoza.
En la plaza de Zaragoza, Juan Roca ocupaba el cargo de sargento. En el mes de julio de 1808 las tropas francesas iniciaron el sitio de la ciudad, bajo el mando del general Lefebvre. El general Palafox, encargado de la organización de la defensa de la ciudad, rechazó la propuesta de rendición hecha por su homólogo francés. Lefebvre inició entonces los preparativos para conquistar la ciudad. Los planes franceses eran atacar por tres lugares: la puerta del Carmen, y las del Portillo y de Santa Engracia. La mañana del día 15 de junio de 1808 el bombardeo francés arreció y la ciudad fue atacada por los cuatro costados. Los propios ciudadanos de la plaza sitiada se pusieron al frente de la resistencia y levantaron barricadas en los lugares atacados.
El 2 de julio las defensas de la puerta del Portillo empezaron a debilitarse. Dichas defensas fueron encomendadas a el cual acababa de llegar a Zaragoza tras escapar de su prisión de Pamplona. En ese momento fue cuando Agustina entró en la Historia y se ganó el apelativo de la Artillera. Agustina se encontraba en el Portillo ayudando a las tropas como tantas otras mujeres, que se encargaban de transportar las municiones y de asistir a los heridos. Cuando las tropas francesas se preparaban para entrar por la brecha abierta en las defensas zaragozanas, Agustina, con tan solo 22 años, se apoderó de una batería española cuyos operarios habían fallecido y la disparó sobre los sorprendidos soldados franceses, los cuales se vieron obligados a retroceder ante el inesperado fuego defensivo. Este retroceso fue vital para obtener el tiempo necesario y que los refuerzos tomasen posiciones y se sellara la brecha
En un memorial que, tiempo
después, el 12 de agosto de 1810 en Sevilla, la propia Agustina dirigió a
Fernando VII, relata de la siguiente manera lo ocurrido: " atacada
con la mayor furia, pónese entre los Artilleros, los socorre, los ayuda
y dice: ¡Animo Artilleros, que aquí hay mugeres cuando no podáis más!.
No había pasado mucho rato quando cae de un balazo en el pecho del Cabo
que mandaba a falta de otro Xefe, el qual se retiró por Muerto; y caen
también de una granada, y abrasados de los cartuchos que voló casi todos
los Artilleros, quedando por esta desgracia inutilizada la batería y
espuesta a ser asaltada: con efecto, ya se acercaba una columna enemiga
quando tomando la Exponente un botafuego pasa por entre muertos y
heridos, descarga un cañón de a 24 con bala y metralla, aprovechada de
tal suerte, que levantándose los pocos Artilleros de la sorpresa en que
yacían a la vista de tan repentino azar, sostiene con ellos el fuego
hasta que llega un refuerzo de otra batería, y obligan al enemigo a una
vergonzosa y precipitada retirada. En este día de gloria mediante el
parte del Comandante de la batería el Coronel que era de Granaderos de
Palafox, la condecora el General con el título de Artillera y sueldo de
seis reales diarios [...]".
Cuando el general Palafox tuvo noticia de la valiente acción de Agustina, la esposa de uno de los militares a su mando fue en su búsqueda y en el mismo campo de batalla le concedió el distintivo de subteniente y el uso de dos escudos con el lema: "Defensora de Zaragoza" y "Recompensa del valor y patriotismo".
Cuando el general Palafox tuvo noticia de la valiente acción de Agustina, la esposa de uno de los militares a su mando fue en su búsqueda y en el mismo campo de batalla le concedió el distintivo de subteniente y el uso de dos escudos con el lema: "Defensora de Zaragoza" y "Recompensa del valor y patriotismo".
Una
vez rechazado el primer sitio a Zaragoza, Agustina permaneció en la
ciudad y tomó parte en la defensa de la misma ante el segundo intento de
los franceses, el 20 de diciembre, esta vez dirigido por los generales Moncey y Mortier.
El 31 de diciembre Agustina recibió de manos de Palafox una nueva
distinción por el valor mostrado en los combates. En estos momentos
Agustina enfermó, posiblemente de peste,
y tuvo que retirarse de la línea defensiva. Postrada en cama en el
convento de San Agustín, recibió la noticia de la entrada en Zaragoza de
las tropas francesas.
Agustina fue hecha prisionera al igual que su hijo, el cual falleció poco después víctima de la peste y el hambre. Llevada al depósito de Casablanca, encontró allí a su marido, con el que se fugó en Puente la Reina. El 30 de agosto de 1809, ya liberada, le fue concedido por Fernando VII el rango y sueldo de alférez de Infantería, rango que mantuvo hasta su muerte.
En la decisión de Fernando VII tuvo mucho que ver el informe que el propio Palafox remitió al rey sobre lo acontecido en la defensa de Zaragoza. Paradójicamente, este informe de Palafox es el principio de la leyenda de Agustina y la primera idealización y engrandecimiento de los acontecimientos. En él, Palafox dice sobre Agustina: "enlazada con conesiones con un Sargento de Artillería, con quien estaba concertado su matrimonio; servía éste bizarramente aquel cañón de a 24, y a la sazón una bala enemiga lo acierta y lo tiende en el suelo; llegaba la Agustina a traerle el refresco y no se le permitió la entrada, contentándose en contemplar a su amante desde la gola de la batería, verle caer y presentarse ella en el mismo sitio fue obra de un momento, arranca del cadáver el botafuego que tenía aún en la mano, llena de heroico entusiasmo dice: aquí estoy yo para vengarte, agita el botafuego y lo aplica al cañón declarando que no se separaría del lado de su amado hasta perder ella también la vida "
Según los escritos de Palafox, Agustina llegó Zaragoza poco antes de iniciarse el primer cerco a la ciudad, ya que el 6 de junio la sitúa en la escaramuza de la Esparraguera al lado de su marido; este no estaba en Zaragoza en el momento en el que aconteció el suceso del cañón, ya que se encontraba destinado temporalmente con su regimiento en Belchite. Poco se sabe de lo que aconteció después en la vida de Juan Roca a excepción de que el 31 de diciembre de 1816 ejercía como subteniente del Real Cuerpo de Artillería.
Agustina fue hecha prisionera al igual que su hijo, el cual falleció poco después víctima de la peste y el hambre. Llevada al depósito de Casablanca, encontró allí a su marido, con el que se fugó en Puente la Reina. El 30 de agosto de 1809, ya liberada, le fue concedido por Fernando VII el rango y sueldo de alférez de Infantería, rango que mantuvo hasta su muerte.
En la decisión de Fernando VII tuvo mucho que ver el informe que el propio Palafox remitió al rey sobre lo acontecido en la defensa de Zaragoza. Paradójicamente, este informe de Palafox es el principio de la leyenda de Agustina y la primera idealización y engrandecimiento de los acontecimientos. En él, Palafox dice sobre Agustina: "enlazada con conesiones con un Sargento de Artillería, con quien estaba concertado su matrimonio; servía éste bizarramente aquel cañón de a 24, y a la sazón una bala enemiga lo acierta y lo tiende en el suelo; llegaba la Agustina a traerle el refresco y no se le permitió la entrada, contentándose en contemplar a su amante desde la gola de la batería, verle caer y presentarse ella en el mismo sitio fue obra de un momento, arranca del cadáver el botafuego que tenía aún en la mano, llena de heroico entusiasmo dice: aquí estoy yo para vengarte, agita el botafuego y lo aplica al cañón declarando que no se separaría del lado de su amado hasta perder ella también la vida "
Según los escritos de Palafox, Agustina llegó Zaragoza poco antes de iniciarse el primer cerco a la ciudad, ya que el 6 de junio la sitúa en la escaramuza de la Esparraguera al lado de su marido; este no estaba en Zaragoza en el momento en el que aconteció el suceso del cañón, ya que se encontraba destinado temporalmente con su regimiento en Belchite. Poco se sabe de lo que aconteció después en la vida de Juan Roca a excepción de que el 31 de diciembre de 1816 ejercía como subteniente del Real Cuerpo de Artillería.
GENERAL BLAKE
MARQUES DE LAZÁN
En
los momentos finales de la Guerra de la Independencia Agustina fue
objeto de numerosos homenajes tanto por el pueblo, que la convirtió en
heroína nacional, como por los mandos militares que alabaron su valor.
De este modo, se trasladó a Sevilla donde el general Blake y el marqués de Lazán
le prepararon una calurosa bienvenida. Su estancia en Sevilla fue corta
ya que pronto mostró su deseo de regresar a Cataluña junto a su marido,
ya que en dicha región aún continuaba la guerra contra los franceses.
Participó entonces en la defensa de Tortosa y, cuando esta plaza cayó,
se incorporó a la guerrilla dirigida por Francisco Abad, Chaleco.
No es segura, aunque si probable, su participación en la batalla de Vitoria de 1813. Después, Roca fue destinado a América, y Agustina se quedó en España. En agosto de 1814 Agustina llegó de nuevo a Zaragoza. En esta ciudad recibió una carta de Palafox en la que le comunicaba el deseo del rey de conocerla. El 25 de agosto fue recibida en audiencia por Fernando VII, ante el que expuso las malas condiciones económicas de la familia. Fernando VII tuvo en cuenta la heroica defensa de Zaragoza y los buenos informes de Palafox, por lo que le asignó, el 5 de septiembre de 1814, una pensión vitalicia de cien reales mensuales, además del haber de subteniente. Poco después, Agustina retornó junto con su esposo a Barcelona. Por estas fechas nació el segundo hijo del matrimonio y, debido a la mala salud del niño, la familia se trasladó a Segovia en la primavera de 1817. Juan Roca fue entonces ascendido a teniente de artillería. El 12 de mayo de 1822 solicitó la baja por enfermedad y el 1 de agosto del año siguiente falleció en Barcelona.
En marzo de 1824 Agustina contrajo matrimonio con un médico de nombre Juan Cobos Mesperuza, junto al cual fijó su residencia en Valencia. En esta ciudad nació en 1824 su tercera hija, de nombre Carlota. La familia se trasladó a Sevilla donde permaneció hasta 1847, fecha ésta en la que Carlota contrajo matrimonio con un oficial administrativo del Ejército destinado en Ceuta. A esta localidad se trasladó Agustina con la joven pareja, mientras que su marido y su otro hijo se quedaron en Sevilla.
En 1857 Agustina falleció en Ceuta, donde se conserva su partida de defunción, la cual dice así: " [...] En la fidelisima ciudad y plaza de Ceuta, el día veinte y nueve de mayo del año mil ochocientos cincuenta y siete, murió de una afección pulmonar, en la casa de su morada y Comunión de Nuestra Santa Madre Iglesia, de edad setenta y un años, Doña Agustina Zaragoza Doménech, natural de Barcelona, agraciada por S. M. El Rey Don Fernando (Q.E.P.D) con el carácter y prerrogativas de Oficial del Ejército Vivo y Efectivo, condecorada con varias cruces de distinción por hechos heroicos de guerra en la célebre de Independencia, hija legítima de Don Pedro Zaragoza y Doña Raimunda Doménech, naturales de Juneda, en la provincia de Lérida. Fue viuda de Don Juan Roca Vilaseca, de cuyo matrimonio deja un hijo, y siendo casada en segundas nupcias con Don Juan Cobo Belchite y Reperma, natural de Almería, de cuyo matrimonio ha dejado una hija. Recibió los Santos Sacramentos de la Penitencia, sagrado Viático y extremaunción. Hizo testamento. Su cadáver fue sepultado hoy, día siguiente al expresado de su muerte, en el Cementerio General de Santa Catalina, extramuros de esta ciudad"
No se conserva el panteón ceutí en el que fue enterrada, pero si la inscripción de su lápida: "Aquí yacen los restos de la ilustre Heroína, cuyos hechos de valor y virtud en la Guerra de la Independencia llenaron al mundo de admiración. Su vida, tipo de moral cristiana, terminó en Ceuta en 29 de mayo de 1857 a los setenta y un años de edad: su esposo Don Juan Cobos, su hija doña Carlota e hijo político don Francisco Atienza, dedican este recuerdo a los restos queridos".
El 14 de junio de 1870 sus restos fueron trasladados a Zaragoza, donde fueron enterrados en la catedral del Pilar para posteriormente ser definitivamente sepultada en la parroquia de Nuestra Señora del Portillo.
No es segura, aunque si probable, su participación en la batalla de Vitoria de 1813. Después, Roca fue destinado a América, y Agustina se quedó en España. En agosto de 1814 Agustina llegó de nuevo a Zaragoza. En esta ciudad recibió una carta de Palafox en la que le comunicaba el deseo del rey de conocerla. El 25 de agosto fue recibida en audiencia por Fernando VII, ante el que expuso las malas condiciones económicas de la familia. Fernando VII tuvo en cuenta la heroica defensa de Zaragoza y los buenos informes de Palafox, por lo que le asignó, el 5 de septiembre de 1814, una pensión vitalicia de cien reales mensuales, además del haber de subteniente. Poco después, Agustina retornó junto con su esposo a Barcelona. Por estas fechas nació el segundo hijo del matrimonio y, debido a la mala salud del niño, la familia se trasladó a Segovia en la primavera de 1817. Juan Roca fue entonces ascendido a teniente de artillería. El 12 de mayo de 1822 solicitó la baja por enfermedad y el 1 de agosto del año siguiente falleció en Barcelona.
En marzo de 1824 Agustina contrajo matrimonio con un médico de nombre Juan Cobos Mesperuza, junto al cual fijó su residencia en Valencia. En esta ciudad nació en 1824 su tercera hija, de nombre Carlota. La familia se trasladó a Sevilla donde permaneció hasta 1847, fecha ésta en la que Carlota contrajo matrimonio con un oficial administrativo del Ejército destinado en Ceuta. A esta localidad se trasladó Agustina con la joven pareja, mientras que su marido y su otro hijo se quedaron en Sevilla.
En 1857 Agustina falleció en Ceuta, donde se conserva su partida de defunción, la cual dice así: " [...] En la fidelisima ciudad y plaza de Ceuta, el día veinte y nueve de mayo del año mil ochocientos cincuenta y siete, murió de una afección pulmonar, en la casa de su morada y Comunión de Nuestra Santa Madre Iglesia, de edad setenta y un años, Doña Agustina Zaragoza Doménech, natural de Barcelona, agraciada por S. M. El Rey Don Fernando (Q.E.P.D) con el carácter y prerrogativas de Oficial del Ejército Vivo y Efectivo, condecorada con varias cruces de distinción por hechos heroicos de guerra en la célebre de Independencia, hija legítima de Don Pedro Zaragoza y Doña Raimunda Doménech, naturales de Juneda, en la provincia de Lérida. Fue viuda de Don Juan Roca Vilaseca, de cuyo matrimonio deja un hijo, y siendo casada en segundas nupcias con Don Juan Cobo Belchite y Reperma, natural de Almería, de cuyo matrimonio ha dejado una hija. Recibió los Santos Sacramentos de la Penitencia, sagrado Viático y extremaunción. Hizo testamento. Su cadáver fue sepultado hoy, día siguiente al expresado de su muerte, en el Cementerio General de Santa Catalina, extramuros de esta ciudad"
No se conserva el panteón ceutí en el que fue enterrada, pero si la inscripción de su lápida: "Aquí yacen los restos de la ilustre Heroína, cuyos hechos de valor y virtud en la Guerra de la Independencia llenaron al mundo de admiración. Su vida, tipo de moral cristiana, terminó en Ceuta en 29 de mayo de 1857 a los setenta y un años de edad: su esposo Don Juan Cobos, su hija doña Carlota e hijo político don Francisco Atienza, dedican este recuerdo a los restos queridos".
El 14 de junio de 1870 sus restos fueron trasladados a Zaragoza, donde fueron enterrados en la catedral del Pilar para posteriormente ser definitivamente sepultada en la parroquia de Nuestra Señora del Portillo.
Fue, sin duda, una de las figuras
más representativas de la resistencia del pueblo aragonés contra las
tropas francesas durante la Guerra de la Independencia. Su popularidad a
partir del episodio del Portillo fue enorme, convirtiéndose en el gran
símbolo hispano ante el ataque de las tropas napoleónicas, junto a otros
muchos héroes de la mitología popular, considerados como los numantinos
de los tiempos modernos al decir de Pérez Galdós: "Aquellos paisanos medio desnudos, con alpargatas en los pies y un pañuelo arrollado en la cabeza".
http://www.enciclonet.com/articulo/agustina-de-aragon/#
http://www.enciclonet.com/articulo/agustina-de-aragon/#