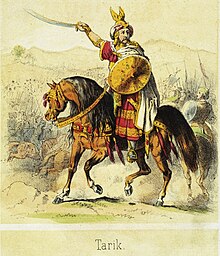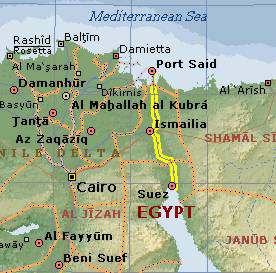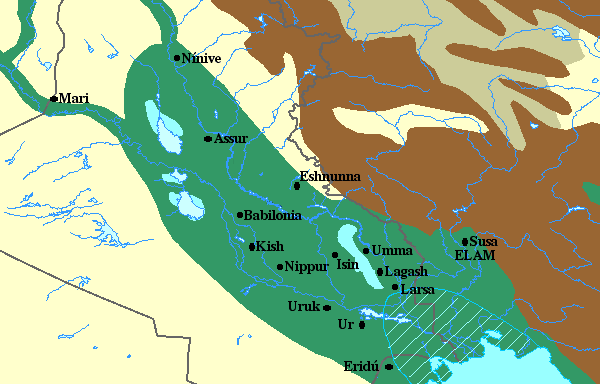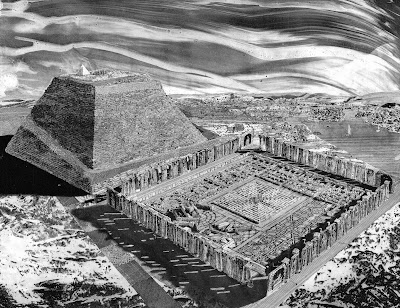Quinto califa cordobés de al-Andalus (1009-1010; 1013-1016), bisnieto de Abd al-Rahma n III
(912-961), nacido en el año 958 en Córdoba y muerto en la misma ciudad
el 1 de julio de 1016, asesinado por orden del nuevo califa Ibn Hammud.
Durante su tumultuoso reinado se intensificó notablemente la fitna
(guerra civil) entre las tres etnias dominante en al-Andalus: beréberes,
árabes y eslavos.
Excelente poeta y hombre muy culto, Sulayman se alzó contra su pariente Muhammad II en el año 1009, apoyado por el importante sector beréber, que padecía una persecución sistemática por orden expresa de Muhammad II. Fracasada la primera intentona golpista, Sulayman se refugió junto con sus adeptos en las riberas del río Guadalmellato, donde los beréberes le ofrecieron el título de califa e imán del partido beréber para imprimir con una pátina legitimista lo que constituía a todas luces una rebeldía en toda regla. Después de apoderarse de las plazas de Calatrava y Guadalajara sin apenas oposición, Sulayman sufrió un serio contratiempo en las inmediaciones de Medinaceli, en cuya batalla sus tropas fueron diezmadas por las del excelente general eslavo Wadih, que se había convertido en el único sostén que tenía Muhammad II para seguir como califa.
Sulayman
comprendió que para conquistar el califato necesitaba ayuda militar
urgente, por lo que pidió la ayuda del conde castellano Sancho García,
a cambio de la concesión en plena potestad de varias plazas fuertes
situadas en la frontera del valle del Duero, las cuales serían
entregadas al conde una vez que Sulayman se sentase en el trono de los
omeyas. Seguidamente, Sulayman invitó al eslavo Wadih a que se uniera a
su causa y traicionase a Muhammad II, petición que el eslavo rechazó de
plano, lo cual reforzó aún más toda la línea fronteriza de la Marca
Media. El encuentro irreversible entre ambas fuerzas se produjo en las
inmediaciones de la actual Alcalá de Henares en agosto de 1099, y se
saldó con una victoria sin paliativos de las tropas coaligadas, lo cual
permitió a Sulayman avanzar sin oposición alguna en dirección a Córdoba.
El 8 de noviembre de ese mismo año, Sulayman hizo su entrada triunfal
en Córdoba sin que Muhammad II pudiera evitarlo, a pesar de que en un
intento desesperado sacó a la luz al depuesto califa Hisham II,
al que todos ya creían muerto y enterrado. Muhammad II logró esconderse
en un lugar seguro de la ciudad hasta que pudo escapar a Toledo, ciudad
en la que todavía mantenía un grupo importante de adeptos, con los que
al poco tiempo volvería a reclamar el trono omeya que consideraba suyo
legítimamente.
Sulayman fue confirmado califa de al-Andalus con el
título o laqab de al-Mustain bi-llah (el que busca el auxilio de Alá).
El nuevo califa instaló a las tropas beréberes en el magnífico palacio
que mandó construir Abd al-Rahman III, Medina al-Zahara, mientras que el
conde castellano hizo lo propio en una suntuosa almunia de la capital.
Pronto se confirmó un hecho gravísimo para los intereses de Sulayman: su
total dependencia de las tropas beréberes que le habían aupado hasta el
trono califal, las cuales, en venganza por las humillaciones y
persecuciones sufridas durante el reinado de Muhammad II, se entregaron
al saqueo, incendios y toda clase de matanzas, con la total aquiescencia
del califa. El antagonismo de los cordobeses hacia los beréberes y
Sulayman alcanzó su punto más alto cuando este nombró a su hijo como
sucesor, maniobra que hizo que sus días en el trono cordobés estuvieran
contados.
La reacción de Muhammad II no se hizo esperar. De nuevo,
con la inestimable ayuda de Wadih, pudo reunir un impresionante
ejército en Toledo, al que se unieron un buen número de contingentes
cristianos al mando de los condes catalanes Ramón Borrell III de Barcelona
y Armengol de Urgel.
La coalición militar impidió a Sulayman cumplir lo
pactado con el conde castellano, puesto que en esos precisos momentos
se vio incapaz de entregarle las plazas prometidas; la reacción del
conde castellano fue dejar solo al califa y retirar todas sus tropas de
la capital califal.
Sin más apoyo que los beréberes, Sulayman se
dispuso, en una acción bastante suicida y a la desesperada, a hacer
frente al avance coaligado, pero fue derrotado el 22 de mayo de 1010 por
las fuerzas de Muhammad II, quien se apresuró a tomar por segunda vez
el trono cordobés, al mismo tiempo que sus tropas repetían los mismo
desmanes de matanzas que anteriormente había realizado los beréberes. Un
mes más tarde, el 21 de junio, las tropas beréberes de Sulayman
devolvieron el ataque en las inmediaciones del valle alto del Guadiana,
donde aniquilaron a más de tres mil hombres de Muhammad II, en su mayor
parte catalanes. Muhammad II huyó a la desesperada a Córdoba mientras
los condes catalanes rompían la alianza militar. Una vez en Córdoba,
Muhammad II se mostró incapaz de ofrecer protección a los habitantes de
la capital, por lo que Wadih, harto de tanta incompetencia por parte del
omeya, resolvió matarle el 23 de julio y reponer en el trono califal al
títere Hisham II. Wadih, en un intento por llegar a un acuerdo con
Sulayman, envió la cabeza del depuesto califa al pretendiente y sus
seguidores beréberes, e instó a Sulayman a abandonar la actitud
revolucionaria y secesionista y a que todos jurasen fidelidad al
legítimo califa. Sin embargo, tanto Sulayman como sus partidarios
beréberes se negaron a aceptar a Hisham II e insistieron en seguir en
pos de su objetivo, aunque esto significase la prolongación de la fitna
entre los musulmanes.
El 4 de noviembre de 1010, Sulayman tomó al
asalto Medina al-Zahara y puso cerco a la capital, mientras que otro
contingente de sus partidarios se dedicaba a reconquistar paulatinamente
las principales ciudades andalusíes, como Málaga, Jaén, Elvira y, por
último, Algeciras. Sulayman sometió a Córdoba a un durísimo asedio y
bloqueo que surtió efecto en cuanto la sed, el hambre y la peste se
enseñorearon de la ciudad. El general Wadih intentó huir en medio del
desorden generalizado, pero fue asesinado por los líderes cordobeses,
quienes se apresuraron a reafirmar en el trono al inepto Hisham II,
presa fácil para cualquiera que albergase ambiciones políticas.
Finalmente, el 9 de mayo del año 1013, una agotada Córdoba se rindió
ante la evidente fuerza militar de Sulayman, acción que por lo menos
evitó el más que probable saqueo de la capital.
Nada más hacer
posesión, por segunda vez, del Alcázar, Sulayman mandó apresar a Hisham
II y se intituló como califa. Parece ser que, una vez en la cárcel,
Hisham II fue estrangulado por iniciativa propia del hijo de Sulayman,
Muhammad, desapareciendo así el que sin duda alguna fue el peor
gobernante de toda la historia del emirato y califato andalusí.
La
primera medida que tomó Sulayman al recuperar el poder, fue la de hacer
un llamamiento a la calma en todas las provincias y distribuir el
gobierno de algunas entre los líderes de las principales familias
aliadas (Elvira, Zaragoza, Jaén, Sidonia, Morón, Ceuta y Tánger), medida
que provocó la aparición de una nueva realidad política que acabaría
imponiéndose una vez que la institución califal desapareciera para
siempre, los reinos de taifas (muluk al-Tawaif), ya que en realidad el
poder efectivo de Sulayman no iba más allá de los límites territoriales
de Córdoba.
El segundo período califal de Sulayman tampoco
proporcionó la paz, y sus tres años de reinados acentuaron todavía más
las tensiones sociales en vez de mejorarlas. Su total dependencia hacia
los beréberes y el favoritismo que les mostró enardeció los ánimos de
las elites cordobesas e incluso de gran parte de sus antiguos
colaboradores. Ambos grupos reclamaron la vuelta del depuesto Hisham II
sin sospechar que éste había sido asesinado anteriormente. El portavoz
de la disidencia fue Alí ibn Hammud,
gobernador de Ceuta por imposición del propio Sulayman, quien, a
finales del año 1013, reclamó el trono cordobés pretextando haber sido
el depositario del califato en nombre del depuesto Hisham II, quien
según él seguía todavía vivo y oculto.
En la primavera del año 1016, Ibn Hammud abandonó Ceuta, atravesó el estrechom y desembarcó en Algeciras, donde se le unió Jayran de Almería,
jefe de los eslavos amiríes de Levante, con quien estaba puesto de
acuerdo de antemano, para desde allí dirigirse sin más dilación a
Córdoba. El ejército de Sulayman apenas ofreció resistencia armada,
dándose pronto a la fuga. Sulayman fue hecho prisionero cuando intentaba
escapar. El 1 de julio del año 1016, Ibn Hammud hizo su entrada
victoriosa en Córdoba, emplazando a Sulayman a que le entregara, vivo o
muerto, al infeliz Hisham II. Una vez que se supo el trágico final del
omeya, Sulayman fue ejecutado en el acto por el propio Ibn Hammud, quien
se hizo proclamar legítimo califa con el título de al-Nasir li-din
Allah ('el que combate victorioso por la religión de Alá').
POEMA...
¡Hala, Abû Bakr!, saluda mis
posadas de
Silves. Pregúntales si añoran
los días de
amores como yo.
Saluda al palacio de las
Barandas de parte
de un mozo siempre ansioso de
estar ahí.
Guarida de leones y deliciosas
doncellas.
¡Qué guaridas y qué salones de
mujeres!
¡Cuántas noches deliciosas
entre sus som-
bras con chicas de generosos
traseros y finas cinturas!
Blancas y morenas, atravesando
mi alma
como blancas espadas y morenas
lanzas.
Aquella noche juguetona cabe el
dique,
con esa moza del brazalete que
serpen-
teaba como el río.
Se quitó el manto, una rama de
sauce su
Cuerpo, como el capullo que
estallaba en flor.
Me sirvió el vino de sus
miradas, de la
copa; a veces de su boca.
El toque de su laúd me embrujo;
como si
oyera el rasgueo de espadas en
los cuellos
enemigos.
(Traducido por M.J.Hagerty.)
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=sulayman
http://www.arabespanol.org/andalus/poetas3.htm