Hay historiadores que además de hacer Historia pareciera
que han sido testigos de lo que cuentan. Quizás por ello se ha afirmado
que no puede haber historiador sin imaginación. Tampoco filósofo, algo que algunos olvidan.Edward Gibbon
(1737-1794) fue uno de esos historiadores que suscitan en el lector la
sensación de asistir a los hechos, y sin duda fue el primero de los
grandes historiadores ingleses. No fue como su maestro Hume, un hombre de ideas abstractas –aunque el filósofo y autor de Historia de Inglaterra (1778) supo también ser concreto y ameno–, pero sí un reflexivo. Decadencia y caída del Imperio Romano apareció entre 1776 y 1788 en seis volúmenes. En España se publicó, traducida por José Mor Fuentes, en 1842.
Para ser una obra que tuvo una importancia inmediata y continuada en la lengua inglesa y una repercusión notable en Europa, la traducción al español fue tardía.
Salvo una edición abreviada que condensa sobre todo la primera mitad de
la obra original, hasta ahora no se había vuelto a traducir. Así que
esta edición de Atalanta, en dos gruesos volúmenes, a cargo de José
Sánchez de León Menduiña, es un verdadero acontecimiento literario,
sobre todo porque la traducción de Mor Fuentes, apegado a la lengua y la
literatura de la época, es desde hace tiempo algo ilegible.
Hay algunas razones (no justificaciones) que explican el poco eco que una obra de esta importancia ha tenido entre nosotros, y quizás la mayor es que su autor, tras su joven y fugaz conversión al catolicismo, profesó un deísmo escéptic y además, criticó duramente a la Iglesia Católica y su papel en el desenvolvimiento del Imperio Romano. La lectura que Menéndez Pelayo hizo fue un juicio, más que un razonamiento.
Sin embargo, la obra de Gibbon fue recibida por los escritores y pensadores franceses, tanto de su siglo como del XIX, con enorme fascinación y provecho. Y en los comienzos del XX fueron muchos los que la leyeron y admiraron; por ejemplo, Lytton Strachey o Gerald Brenan, que la releyó completa más de tres veces, aunque le puso algunas pegas a su estilo. En Hispanoamérica, Borges tiene algunas líneas memorables y Octavio Paz la leyó con entusiasmo, atento al periodo quizás más débil a juicio de los historiadores modernos, la caída de Bizancio.
Los interesados en la figura de Gibbon pueden leer sus Memorias de mi vida, escritas al finalizar su gran proyecto. Gibbon fue el único superviviente de seis hermanos. Murió sin descendencia y probablemente sin haber tenido ninguna relación.Philip Guedalla afirmó que Gibbon vivió su vida sexual en las notas a pie de página.
Huérfano de madre desde los diez años, no encontró en su padre el
suficiente afecto ni comprensión. «Filósofo sobrio, discreto y
epicúreo», como lo define Sánchez de León, pasó muchos años en Lausana,
donde aprendió tan bien el francés que escribió en esta lengua su primera obra, Ensayo sobre el estudio de la literatura, y casi escribe el resto (algunos hablan de la influencia de la lengua francesa en el inglés de Gibbon).
SUZANNE CURCHOD
En Lausana, se enamoró de Suzanne Curchod, la que sería la esposa del financiero Necker y madre de la escritora madame Staël.
El padre de Gibbon se opuso al matrimonio y él acató como si oyera sus
propios instintos; al fin y al cabo, confesó que «una alianza
matrimonial siempre ha sido para mí más bien objeto de terror que de
deseo». No fue un inglés excéntrico ni un defensor a ultranza de las peculiaridades inglesas, tampoco un patriota, sino que aspiró a ser un ciudadano del mundo.
SAMUEL JOHNSON
Perteneció al club literario fundado por Samuel Johnson, al que asistían entre otros Edmund Burke, Richard Sheridan, Adam Smith y Boswell,
que lo detestaba. En Francia alternó con D’Alembert, Diderot, Helvétius
y D’Holbach, y frecuentó los salones de las señoras Geoffrin y Du Deffand. No fue un hombre sagaz en la comprensión de la política de su tiempo, pero vio con agudeza la del pasado, en el que penetró con una ironía sugerente que aún sigue siendo fructífera.
A Gibbon, escéptico, lo desveló la irracionalidad de la Historia humana, indagó en la fuerza de los prejuicios y buscó «detectar a quienes detestan en un bárbaro lo que admiran en un griego, y denominarían impía la misma Historia si la escribió un infiel y sagrada si la redactó un judío». Gibbon era realmente civilizado. Su magna obra abarca desde los días de los primeros emperadores hasta la extinción del Imperio de Occidente, pero también se ocupó del Imperio de Oriente, la llegada del mahometismo, las cruzadas y mil hechos más fronterizos con la romanización, es decir: un periodo que va del siglo I antes de Cristo al año 1500.
A Gibbon, escéptico, lo desveló la irracionalidad de la Historia humana, indagó en la fuerza de los prejuicios y buscó «detectar a quienes detestan en un bárbaro lo que admiran en un griego, y denominarían impía la misma Historia si la escribió un infiel y sagrada si la redactó un judío». Gibbon era realmente civilizado. Su magna obra abarca desde los días de los primeros emperadores hasta la extinción del Imperio de Occidente, pero también se ocupó del Imperio de Oriente, la llegada del mahometismo, las cruzadas y mil hechos más fronterizos con la romanización, es decir: un periodo que va del siglo I antes de Cristo al año 1500.
La gran obra de Edward Gibbon se compone de seis volúmenes , pero suele ser dividida en dos partes: la primera y más extensa de ellas narra la historia de Roma desde el final de la República hasta el año 476, cuando Odoacro depuso a Rómulo Augústulo y envió las insignias imperiales a Constantinopla, poniendo fin formalmente al Imperio Romano de Occidente; la segunda, más breve, comprende desde ese año hasta 1453, cuando Constantinopla fue tomada por los turcos y llegó a su fin el Imperio oriental. Algunas de las críticas que se realizan en ocasiones a la obra tienen que ver con esa desigualdad en el tratamiento a los dos imperios (es evidente que, al menos para el historiador, Roma es principalmente su Imperio occidental); otras (que Gibbon rebatió desdeñosamente en vida) se deben a la que es la principal hipótesis del libro: la de que, además de a factores políticos (la sucesión de príncipes débiles y odiados, las invasiones bárbaras y la dependencia cada vez más estrecha de los volubles ejércitos de auxiliares mercenarios), demográficas (la disminución de la población a causa de los estragos de la guerra) y económicas (la pérdida de las provincias tributarias de África y Egipto y la ruina de la agricultura en Italia), la decadencia y caída del Imperio Romano se debería principalmente al triunfo del cristianismo, con su desprecio por la vida terrena, su moral piadosa, su resistencia al progreso social y tecnológico y su absorción de las estructuras centralizadas del Estado.
Aunque Gibbon parece venir a decir que la caída del Imperio era necesaria para el ascenso del cristianismo, la suya no es, en sustancia, una obra dogmática; por el contrario, para el lector de nuestros días es particularmente placentero comprobar que Gibbon no juzga a sus personajes, o al menos no lo hace de forma deliberada y que ni siquiera se aferra demasiado a sus conjeturas. En palabras de Jorge Luis Borges,
“Gibbon parece abandonarse a los hechos que narra y los refleja con una divina inconsciencia que lo asemeja al ciego destino, al propio curso de la historia. Como quien sueña y sabe que sueña, como quien condesciende a los azares y a las trivialidades de un sueño”
No es el único mérito de la obra. Gibbon narra con una plasticidad y una elegancia que se vislumbran en sus mejores traducciones; sus referentes son clásicos, naturalmente, y Gibbon los mejora con un uso de la ironía y del epigrama que son comparables con sus contemporáneos franceses como Denis Diderot y Voltaire. Según José Sánchez de León Menduiña, la Decadencia y caída del Imperio Romano es “tal vez la única obra histórica occidental que continúa siendo leída frecuentemente por el público no especializado” (XCV), lo que se debe casi excluyentemente a la belleza de su prosa y a un mérito adicional, que Borges resume de la siguiente forma: al leer su obra, “no solo nos importa saber cómo era el campamento de Atila sino cómo podía imaginárselo un caballero inglés del siglo XVIII”.
Leer Decadencia y caída del Imperio Romano tiene un doble atractivo para el lector contemporáneo: el de conocer de qué forma Roma narró su historia (reflejada en cientos de fuentes que Gibbon consultó y resumió en su obra), pero también la forma en que ésta podía ser narrada en la época del autor. Aquí y allá, esa época se entromete en la historia del Imperio Romano, por ejemplo allí donde el historiador afirma que “la posesión y el disfrute de la propiedad son las garantías que convierten a un pueblo civilizado en un país de provecho” , cuando sostiene que “la relación entre el trono y altar es tan íntima que muy pocas veces la bandera de la Iglesia ha sido vista del lado del pueblo” , cuando dice que “de los primeros quince emperadores Claudio fue el único cuyas aficiones amorosas eran totalmente correctas” (lo que lleva al lector a conjeturar qué era lo que la moralidad pública inglesa consideraba “correcto” en ese contexto) o cuando afirma que Hispania “floreció como provincia y decayó como reino” , una afirmación que los más de doscientos años que median desde la época de Gibbon y la nuestra posiblemente sólo ratifique.
César Aira sostuvo en cierta ocasión que la lectura de todo texto se articula en torno a tres fechas: la de su escritura, la de los hechos a los que se refiere y la de su publicación; si Decadencia y caída del Imperio Romano es una lectura imprescindible en nuestros días es (también) debido a la tercera de estas fechas, las de su publicación. Ante los hechos actuales (que tanto recuerdan a los narrados por Gibbon) el lector no puede sino preguntarse si acaso el historiador no hablaba también de épocas futuras cuando afirmaba que el período desde la muerte de Domiciano hasta el acceso al trono de Cómodo fue “el único de la historia en que la felicidad de un gran pueblo era el único objeto de gobierno” ; también cuando afirmaba que “su reinado está marcado con la rara ventaja de suministrar muy pocos materiales para la historia, la cual verdaderamente es poco más que el registro de crímenes, locuras e infortunios del género humano” .
Gibbon sostiene que “el poder de la instrucción rara vez es de mucha eficacia, excepto en aquellas disposiciones felices donde casi es innecesario”; si tuviese razón (y creo que la tiene), es posible que nuestra época no aprenda nada de la que vio caer al imperio más poderoso de la Antigüedad y la corrupción de su época en una Edad Media de ignorancia y fanatismo religioso. No importa. Sánchez de León Menduiña recuerda que Gibbon se veía a menudo “obligado a cerrar los volúmenes del historiador (David Hume) con una sensación mezcla de encanto y desesperación” . Decadencia y caída del Imperio Romano provoca en el lector una impresión similar; si nuestra época no tiene nada que aprender del “registro de crímenes, locuras e infortunios del género humano” que es la historia, quizás podamos al menos comprender esa época y sus terribles consecuencias.
Todo historiador está condenado a cometer lagunas, errores, pero algunos, como Gibbon, son rescatados incluso en sus carencias,
debido a su fuerza literaria. «En el siglo II de la era cristiana, el
Imperio de Roma abarca la parte más bella de la tierra y la más
civilizada del género humano»: así comienza Gibbon su Historia y ustedes
ahora pueden continuarla...





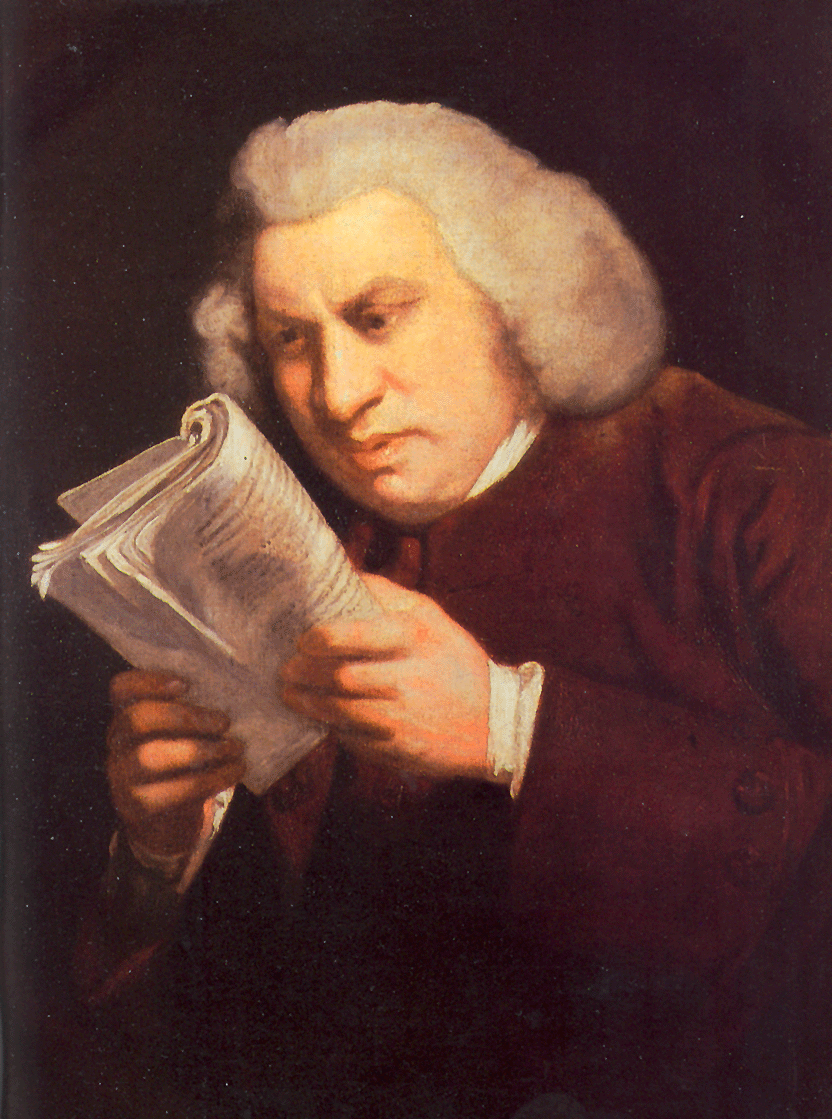
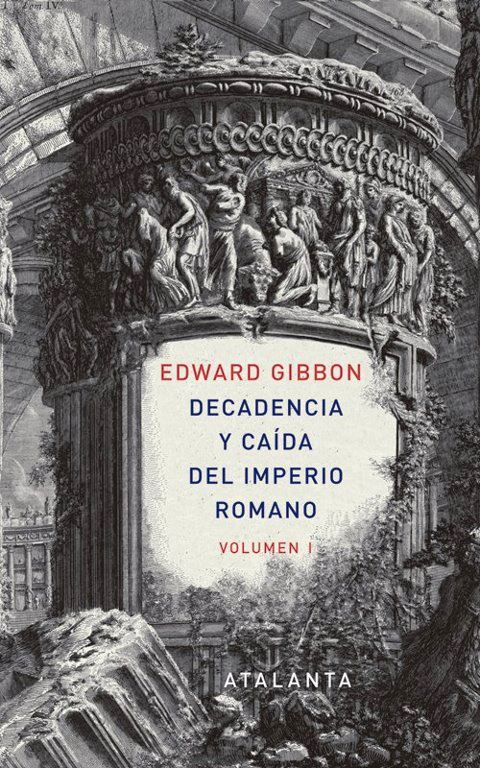



No hay comentarios:
Publicar un comentario