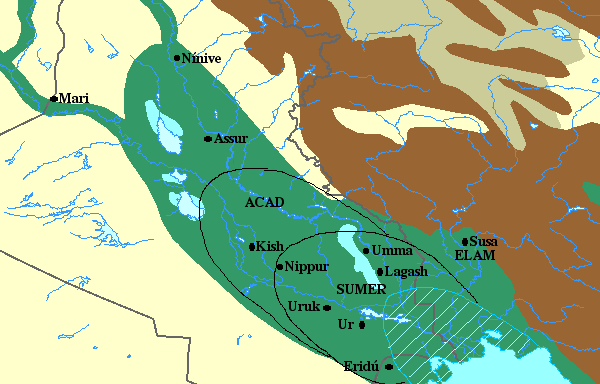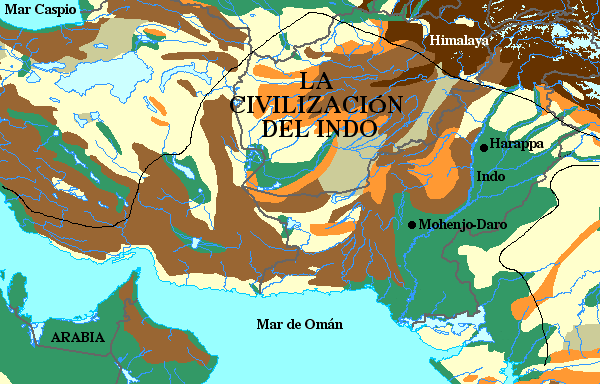Durante doscientos cincuenta años, los vikingos fueron protagonistas de
la historia de Inglaterra, primero como saqueadores de ciudades, más
tarde como jefes guerreros que litigaron con la casa real sajona por el
dominio de la isla, y finalmente como reyes de los ingleses.
A finales del siglo VIII, mientras Carlomagno creaba un inmenso
imperio en el continente europeo, Inglaterra se hallaba dividida en
siete reinos surgidos de sajones, anglos y jutos, los pueblos que habían
invadido Gran Bretaña cuando declinaba el Imperio romano. De todos
ellos sobresalía el florecientre reino sajón de Wessex, hasta el punto
de que sus monarcas se creían soberanos de los ingleses. Sus reyes
avanzaron hacia el norte, ocupando incluso el reino anglo de
Northumbria, cuyos habitantes «lloraban por su libertad perdida»
convencidos de que para ellos había acabado la historia. Pero no fue
así.
En 787, según la Crónica anglosajona, atracaron tres
naves en la costa de Wessex y de ellas salió un grupo de hombres
aguerridos procedente del otro lado del mar del Norte. Los llamaron wicingas,
«ladrones del mar», es decir, vikingos, un nombre que los identificaba
perfectamente ya que se dedicaban al pillaje y el saqueo en medio de
crueles rituales. Regresaron cinco años más tarde, en 793, pero ahora a
la costa de Northumbria, donde saquearon el prestigioso monasterio de
Lindisfarne, y un año después hicieron lo mismo con el de Jarrow. En la
década de 870, la mayor parte de Inglaterra al norte del Támesis ya
estaba sujeta a los vikingos. Pero aún no habían sucedido los
acontecimientos más memorables de esta historia.
Éstos comenzaron
en el invierno de 878, cuando los vikingos se internaron por fin en el
reino de Wessex, una decisión que obligó al rey sajón Alfredo a huir a
una ciénaga. Fue un momento crítico, en el que Wessex estuvo al borde
del colapso. El reino perduró gracias a la inteligencia política y
militar del rey, que mil años después le valdría la admiración de
Voltaire: «No creo que haya habido nunca en el mundo un hombre más digno
de respeto de la posteridad que Alfredo el Grande». El monarca expulsó a
los vikingos de sus tierras y fundó ciudades a las que rodeó de fortificaciones, así como mercados a fin de cobrar
impuestos que sirvieran para mantener un ejército permanente y evitar,
así, la sorpresa de un ataque de los terribles «ladrones del mar». Las
refriegas eran continuas, habida cuenta de la fuerte instalación de los
vikingos en la costa de Northumberland y la facilidad de navegación
desde su bases en el continente. Se sucedieron años de saqueos y de
pactos, y los descendientes de Alfredo tuvieron que elegir entre la
diplomacia o la guerra.
En 937, el rey
Atelstan, nieto de Alfredo, optó por jugarse el reino en la batalla de
Brunanburh, con resultado inicialmente incierto, pero que a la postre
fue un triunfo que consolidó a los miembros de la dinastía sajona de
Wessex como los verdaderos reyes de los ingleses. Fue tal la resonancia
de su triunfo sobre los hombres del norte que los reinos continentales
lo tuvieron como ejemplo a la hora de contener el empuje vikingo en sus
tierras. Lo hizo, sobre todo, el duque de Sajonia Otón el Grande, que
con el tiempo se ceñiría la corona del Sacro Imperio Romano Germánico.
En 929, Otón se casó con Edith, hermana de Atelstan, para fortalecer los
lazos con la emergente Corona inglesa.
Desde su privilegiada
posición, Edith contribuyó a la estrategia política de su marido
instándole a fundar el gran monasterio de Magdeburgo, clave de la
expansión alemana hacia el este. Pero también siguió de cerca la
política de su hermano Atelstan de fundar la ciudad fronteriza de Exeter
para consolidar su dominio sobre el país de Cornualles y el suroeste de
Gran Bretaña. En 938, Atelstan se hizo coronar rey en la ciudad de
Bath, un lugar famoso por sus reliquias de santos de época romana, con
el deseo de competir –sin lograrlo, naturalmente– con la brillante
aureola de Roma. Convenció a algunos príncipes de dinastías célticas
para que llevaran su manto río abajo en una ceremonia que vista de cerca
era más tosca de lo que el rey de los ingleses había esperado.
Desde
luego, Wessex era un reino compacto y Atelstan el rey más poderoso de
su tiempo, aunque había señales de alarma en el horizonte. Por un lado,
crecía una fuerte tensión en el seno de la casa real, entre los
herederos al trono; por otro lado, persistía la siempre inquietante
presencia de los vikingos en la frontera septentrional. Ambas
circunstancias convergieron cuando falleció el rey Edgar, nieto de
Atelstan, en el año 975. Cuando se reunió el Witan, la asamblea de
hombres sabios más importantes del reino para elegir al heredero del
difunto Edgar, tuvo que escoger entre dos personajes de temperamento muy
diferente. El primero, Eduardo,hijo de la primera esposa del
soberano, era un adolescente despiadado e inestable, cuya candidatura
creaba todo tipo de resistencias. El segundo candidato, Etelredo, era
hijo de Elfrida, la segunda esposa del monarca y la mujer más poderosa y
ambiciosa del reino. Etelredo contaba con muchas credenciales para ser
coronado, salvo una: la edad. Tenía siete años. Como era de esperar, el
Witan se decantó por Eduardo. Elfrida se retiró resentida, y desde
entonces comenzó a respirarse una atmósfera de guerra civil. En 978, el
rey Eduardo se marchó a la costa para cazar. Allí fue rodeado por
hombres armados que acabaron con su vida. Fue un escándalo porque por
primera vez en la tradición sajona se asesinaba a un rey ungido, lo que
llevó la inestabilidad al reino.
La ocasión fue aprovechada por
Elfrida para elevar a su hijo Etelredo al trono. Éste pronto fue
sospechoso de asesinato, y, lo que era más grave, la inestabilidad hizo
crecer la sensación de que en poco tiempo podrían volver los vikingos
con sus terribles saqueos de ciudades y aldeas. No era una exageración,
ya que en la vecina Northumbria, donde numerosos aristócratas eran
escandinavos, se difundían constantes rumores sobre una inminente
invasión de los reinos sajones.
La
diplomacia intervino para retrasar lo inevitable. Se gastaron grandes
sumas en sobornar a los vikingos para que no atravesasen las fronteras;
se prefería pagar ese «rescate» a soportar sus incursiones, que eran
incluso más gravosas económicamente y resultaban más terribles para la
población. Fue entonces cuando apareció en escena el terrible Olaf
Trygvasson, apodado Cracabnbe, «Hueso de Cuervo», un noruego con
excelente olfato para el pillaje, que en poco tiempo dominó las rutas de
navegación inglesas con una pericia fuera de lo común. A comienzos de
la década de 990, la fama de Trygvasson era tal que muchos jefes
vikingos se unieron a sus expediciones por las costas de Kent y Essex.
En cierta ocasión se reunieron más de noventa barcos, saqueando y
prendiendo fuego a todo lo que salía a su paso. Fue entonces cuando tuvo
lugar la batalla de Maldon, el hecho de armas más importante en
Inglaterra en el primer milenio de la era cristiana. En agosto de 991,
Trygvasson acampó junto la isla de Maldon, al norte del estuario del
Támesis, no lejos de la actual Londres. Allí acudieron los sajones y le
retaron a cruzar desde su campamento a tierra firme. Frente a Trygvasson
estaba el conde Britnoth, un sajón elegante de cabello rubio, con un
pequeño séquito de guardaespaldas cubiertos de hierro. La batalla fue
encarnizada y sangrienta, al final de la jornada los sajones huyeron
dejando el cadáver del valiente Britnoth, que se había negado a
abandonar el lugar. La derrota no dejó a Etelredo más opción que pagar a
Olaf un fuerte tributo de diez mil libras, el precedente de otros
muchos tributos convertidos en impuestos ordinarios que pasaron a
llamarse danegeld.
En 994, el codicioso Trygvasson
regresó a por más tributos, atacó Londres y asoló los territorios
adyacentes. De nuevo se le pagó para comprar su retirada, lo que generó
el sobrenombre de Etelredo, un soberano apocado y cobarde al que
comenzaron a llamar Unroed, «el desaconsejado». La ironía era clara: no
había reino en Europa que recaudara más dinero que Wessex, pero Etelredo
lo debilitó cada vez más al no tener ningún plan para frenar las
ambiciones vikingas salvo el pago de rescates permanentes.
Olaf
no se contuvo a la hora de exprimir el reino, y la gente comenzó a
creer que los ataques de sus huestes eran un presagio de que el final
del mundo estaba cerca. A pesar de que el influyente y culto obispo
Wulfstan de Londres afirmó que «nadie sabe ni el día ni la hora» del fin
de los tiempos, el pueblo estaba cada vez más convencido de que la
espada flamígera de los jinetes del Apocalipsis tenía la forma de espada
vikinga. En un significativo episodio, los vikingos quemaron una
iglesia en Oxford con todos los feligreses dentro; habían acudido allí a
refugiarse con la esperanza de que Dios les librara de la muerte. Se
produjo un respiro cuando Trygvasson marchó a Noruega con el deseo de
ser coronado rey de aquella tierra. Pero el vacío de poder que dejó en
Gran Bretaña pronto fue ocupado por un jefe tan frío y calculador como
él, aunque más cruel. Era danés, se llamaba Sven y llevaba el apelativo
de «Barba de Horquilla». Sin embargo, tras una primera etapa dedicada al
saqueo, Sven cambió de estrategia y decidió apoyar a la casa real
sajona con la intención cada vez menos oculta de crear un reino danés en
Gran Bretaña. Al final consiguió aislar a Etelredo.
Éste envió a
su esposa, la culta e influyente Emma, a Normandía, y él languideció en
una especie de exilio interior. A su muerte, en 1016, los vikingos se
hicieron con el trono gracias a la habilidad de su nuevo jefe, Canuto el
Grande, hijo de Sven. Su primer gesto fue contraer matrimonio con la
reina viuda Emma y buscar su apoyo en un proyecto político que terminó
por convertir a sus sucesores en reyes de los ingleses, poniendo un
broche de oro a la historia de los vikingos en Inglaterra.
http://www.historiainglaterra.com/Los-vikingos-y-la-historia-de-Gran-Bretana.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra_anglosajona
http://www.nationalgeographic.com.es/articulo/historia/grandes_reportajes/7765/los_vikingos_inglaterra.htmlhttp://www.historiainglaterra.com/Los-vikingos-y-la-historia-de-Gran-Bretana.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra_anglosajona
http://www.mentenjambre.com/2012/12/sajones-vikingos-y-normandos.html
http://www.ab-initio.es/wp-content/uploads/2014/10/02-VIKINGOS.pdf