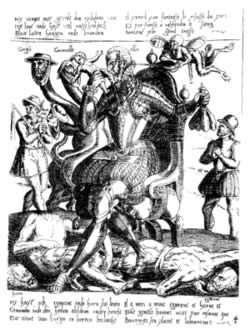El edificio que hoy alberga al Parlamento británico, en el centro del
Londres oficial, cuya majestuosa silueta es consustancial ya con la
ciudad, es uno de los edificios más famosos de Inglaterra. A los ojos y en el recuerdo de
todos simboliza una democracia centenaria y vital.
En su construcción y decoración intervinieron los países que forman la Commonwealth,
y enviaron presentes hasta los países situados en las antípodas de las
Islas Británicas, como Australia y Nueva Zelanda. Su fachada, a lo largo
del Támesis, es como una plasmación de la propia Inglaterra.

Vista del Parlamento Inglés
En
las horas más sombrías de la historia del país, el sonido de su
histórico reloj, difundido por los micrófonos de la BBC (hasta que se
sospechó que podría ayudar al vuelo de los bombarderos alemanes en ruta
hacia Londres), anunciaba a toda Europa que la democracia no estaba
muerta. Sin embargo, el conjunto actual de tan representativo edificio
no es muy antiguo: poco más de cien años, ya que fue construido entre
1840 y 1867.
Pero
el lugar donde se levanta es un compendio de la historia inglesa. Hace
mil años era una pequeña isla en la que había un convento benedictino,
conocida todavía por la población con su antiguo nombre de isla de las
Espinas. Esta isla fue elegida por un rey, para quien la religión era
más importante que la política, como sede de su iglesia preferida,
convirtiéndose así, casualmente, aquel lugar en capital de Inglaterra.
Esta
elección fue confirmada luego por los reyes normandos que conquistaron
el país, lo que determinó salvar la libertad comunal de Londres,
entonces muy bien diferenciada administrativa y topográficamente del
centro rector situado en la citada isla (cuyo nuevo nombre de Westminster, que significa monasterio occidental, iba desplazando al viejo).
En
el punto exacto en el que ahora la sede del Parlamento levanta sus
pináculos y sus torres, residieron entonces, desde el año 1050 hasta la
época de los Tudor (en el siglo XVI), todos los reyes de Inglaterra, y
en dicho lugar se levanta todavía el último vestigio del palacio que
ocuparon: la Westminster Hall, que fue la gran sala de
representación de la residencia real, construida por el rey Guillermo II
el Rojo a fines del siglo XI, y mandada reconstruir por Ricardo II
(1394-1399), tres siglos más tarde, bajo la dirección del célebre
arquitecto Henry Yevele.
De
más de 72 metros de longitud por 20 de anchura y con una altura de unos
28, recibe la luz a través de dos inmensos ventanales en forma de
ajimez múltiples (es decir, ventanas divididas en varias partes por
columnitas) en los lados más cortos y por una serie de ventanas en
ajimez sencillo en los más largos; su elemento más valioso es el
magnífico techo artesonado en madera de encina, que es uno de los más
antiguos y al mismo tiempo de los más grandes del mundo. El resto del
antiguo palacio real (o casi todo) fue destruido por un incendio en
1834.
Pero, en un principio, los comunes no se reunían en la Westminster Hall (únicamente lo hacían cuando, apoyados como convenía a su rango, en una “barra”, el histórico bar,
asistían a las audiencias reales), sino en la cercana abadía de
Westminster, cuya sala capitular se convirtió, más o menos a partir del
reinado de Eduardo III, en el siglo XIV, en su lugar habitual de
reunión. En 1547 el palacio fue abandonado como residencia real, siendo
ofrecido generosamente al Parlamento por Eduardo VI , o mejor
por sus tutores, ya que el joven rey sólo tenía entonces diez años de
edad.
En consecuencia, poco después, comunes y lores
ocuparon todo el palacio, y así lo hicieron hasta el mencionado
incendio de 1834. Fue entonces cuando se hizo necesaria una nueva sede,
un “palacio de la democracia” que sustituyese con dignidad al “palacio
del derecho divino”. Respecto al lugar en el que tenía que construirse
no existían dudas: la nueva sede se debía levantar exactamente en el
mismo sitio que la vieja. Demasiadas tradiciones y demasiados recuerdos
estaban unidos al lugar para abandonarlo.
Respecto
al estilo hubo cierto desacuerdo durante cierto tiempo, las corrientes
más “modernas” se orientaron hacia el retorno del estilo gótico. Y éste
fue precisamente el estilo que Charles Barry, el vencedor del concurso, eligió para el edificio, animado por el gran propugnador de la tendencia neogótica, Augustus Northmore Pugin (que
se asociaría a Barry en la realización de todo el conjunto, proyectando
los interiores y los detalles ornamentales), pero también por válidas
motivaciones racionales, o por lo menos así lo parecen ahora.
El
gótico era el estilo típico de la arquitectura inglesa, que en la isla
duró más tiempo que en ninguna otra parte del continente; por lo tanto parecía el más adecuado para la
sede de la más inglesa de las instituciones. Asimismo armonizaría mucho
mejor con el gusto “romántico” entonces imperante y que tendía más a las
sombrías formas de la Edad Media que a las luminosas del arte clásico.
Y, por último, también encajaría mejor con la parte superviviente del
palacio, la Westminster Hall, y con la vecina y homónima abadía gótica.
El
edificio es inmenso; ocupa más de tres hectáreas (32.375 metros
cuadrados exactamente) a orillas del Támesis, con una planta que no es
del todo regular a causa de la presencia de la Westminster Hall, que
obligó a reducir un poco el ala destinada a la Cámara de los Comunes,
dos altas torres en los extremos y una elevada cúspide en el centro. Una
larga terraza está orientada hacia el río.
Cada una de las ramas del Parlamento (lores y comunes) ocupa una mitad del conjunto, a la izquierda y derecha respectivamente
del gran eje central de entrada y que culmina en el amplio vestíbulo
central coronado por la aguja. Las torres confieren la mayor asimetría
al conjunto; a la izquierda, como mirando el Parlamento desde el río, se
levanta, a una altura de 102 metros y medio (altura más que respetable
para una torre de manipostería) la Victoria Tower, cuya única
función, por lo que parece, es la de indicar la entrada al edificio para
las grandes solemnidades (es la llamada Royal Entrame, o sea la Entrada
Real) y sostener el mástil con la gran bandera británica que ondea
sobre la construcción.
Aunque
imponente, la torre de la reina Victoria es mucho menos famosa que su
hermana del lado derecho: un característico torreón con una gran cúspide
perfilada que lleva el nombre oficial de Clock Tower (“Torre del
Reloj”), pero que todo el mundo conoce con el familiar y célebre apodo
de Big Ben.
Este nombre le fue aplicado en honor de sir Benjamín Hall,
quien instaló en la citada torre la enorme campana, de más de 13
toneladas de peso, que desde hace decenios y con precisión digna del
mejor ‘cronómetro suizo (el fallo medio del reloj instalado en el
edificio es de dos décimas de segundo cada 118 días, según dicen las
guías y los entendidos) toca las horas con una melodía que muy bien
puede considerarse como la voz de Inglaterra. La verdad es que el nombre
de Big Ben debería referirse tan sólo a la campana, o todo lo más al
reloj, pero ha acabado por designar a toda la torre, de la misma manera,
que la torre ha acabado por convertirse en el símbolo de Londres.
Las
guías de la ciudad enumeran, complacidas, su altura (97 metros y 50
centímetros), el número de escalones del interior (374 desde el suelo al
gran reloj), las cifras relativas a su gigantesco cronómetro: un
cuadrante con un diámetro de 7 metros,’ cifras de 60 centímetros de
longitud, minutero de 4 metros y 25 centímetros y saeta de las horas de 2
metros y 75 centímetros (pero pesa más que la otra).
Para
aquellos a quienes pueda interesar, precisar también que el espacio
comprendido entre dos minutos sucesivos mide 930 centímetros cuadrados.
En el interior, una sucesión de recuerdos, de detalles, de sugerencias
del pasado, nutren una larga tradición. Los soberanos ingleses, salvo
excepcionales ocasiones, sólo acuden al Parlamento una vez al año, para
la apertura oficial de las Cámaras; pero la disposición y nomenclatura
de las estancias de entrada al edificio hacen amplia referencia a este
acontecimiento: así, después de cruzar la ya citada “entrada real” se
sube por la “escalinata real”; luego se cruza el llamado “pórtico
normando” (que no es normando, pues fue diseñado por Pugin, del que por
cierto es uno de los mejores trabajos^ pero conserva todavía una antigua
pilastra normanda que sostiene las bóvedas); viene después la Sala de
la Investidura real, una pieza acolchada en tonos rojos y decorada de
oro y maderas nobles, donde el soberano —o soberana— se ciñe la corona y
se pone las vestiduras parlamentarias
A continuación se pasa por la
Galería Real y por un largo y ancho pasillo, en cuyas paredes, pintados
al fresco, se pueden ver los personajes más importantes de la historia
de Inglaterra (Nelson, que aparece en el momento de su muerte, en
Trafalgar, y Wellington en la cumbre de su gloria, en Waterloo), y
finalmente se llega a una habitación que no se adorna con el título
real, pero poco le falta, porque la cámara del Príncipe (tal es su
nombre) está presidida por una imponente estatua de la Reina Victoria y
en ella figura también una serie de retratos de los soberanos de la
dinastía Tudor (realizados probablemente por un artista muy aficionado
al arte bizantino y convencido, por ello, de que el fondo uniformemente
dorado era absolutamente imprescindible en estos casos).
Esta
sala sirve, por otra parte, como antecámara de los lores. Los lores se
reúnen en una gran sala de antiestéticos pero cómodos divanes rojos. En
el centro se halla el tradicional “saco de lana”, sobre el que toma
asiento el lord canciller y que recuerda los primeros tiempos de la
institución, cuando los miembros del Consejo Real se sentaban sobre
análogos pero menos elegantes jergones durante sus deliberaciones, o
quizá recuerde también la materia prima que hizo la primera fortuna del
país cuando la escuadra inglesa aún no dominaba los mares.
Es
otro vestigio del pasado, como el trono del fondo, con su elaborado
baldaquín, desde el que el soberano lee cada año el discurso oficial de
apertura del Parlamento (discurso escrito por el primer ministro); o
como la barra (bar), en realidad una reja, que limita, en el fondo de la
sala, el espacio destinado a los comunes (a esta disposición hace
referencia la fórmula que hasta ahora considera al Parlamento como “el
soberano en el trono, los lores espirituales y temporales en los bancos,
los comunes en la barra”).
Pero
lo cierto es que los comunes, situados tras la barra, detentan el poder
efectivo, y de vez en cuando alguno de ellos solicita incluso la
abolición de la otra rama de la asamblea, la de los lores, que parece, y
en parte lo es, anacrónica. La Cámara de los Lores, de carácter
hereditario, está formada por miembros de la nobleza, pero dos tercios
de los que tienen derecho a sentarse en ella no han pisado nunca la gran
sala de divanes rojos, y del tercio restante algunos no han aparecido
más que un par de veces. Grandes estadistas, como Churchill, Macmillan y
otros, rechazaron el nombramiento de par del reino para no verse
recluidos en ella. Churchill rechazó el título de duque para “no ser
puesto en naftalina”, según su propia expresión.
En compensación han sido nombrados lores muchos financieros, industriales e incluso sindicalistas (como el antiguo ferroviario Ernest Popplewel,
como premio a una vida dedicada a los trabajadores). Sin embargo, este
venerable anacronismo tiene su grandeza, pues conserva el sentido de los
valores hereditarios de la nación, representa, con insuperable
dignidad, la “voz moral” del país, es el espejo de su conciencia.
Cuando
se discuten temas de especial trascendencia (la pena capital, la moral
pública o los límites de la censura), la voz de los lores ha
encontrado a menudo los acentos más elevados y los conceptos básicos que
debían proponerse a la nación. La abolición de esta cámara, si es que
llega a producirse, puede esperar todavía. Se viene hablando de ello
desde 1917… Por el momento, una reciente estadística ha revelado que a
todos los contribuyentes británicos, en el fondo, les gustan los lores.
En cambio, aunque parezca extraño, no puede decirse lo mismo para los comunes.
Pero la explicación está en que a ellos los ha elegido la nación,
dándoles si no afecto por lo menos confianza. Y lo que pretenden y
esperan los electores es que respondan a esa confianza que en ellos han
depositado. Su cámara es mucho más modesta que la de los lores:
es de forma rectangular, con el techo de madera y los bancos revestidos
de un característico color verde, que es distintivo de los comunes por
lo menos desde 1708, quizá de antes.
El asiento del speaker,
regalo de Australia a la madre patria, divide la cámara en dos: los
partidarios del gobierno se sientan a la derecha del presidente y la
oposición de Su Majestad a la izquierda. Tiempo atrás esto significaba
también dividir los partidos, puesto que sólo eran dos, whigs y tory, liberal y conservador.
En la actualidad los partidos son tres y la misión que durante tanto tiempo fuera de los whig
la han heredado hoy día los laboristas. Pero ello no cambia las
tradiciones de la asamblea, ni el estilo de sus debates, ni el peculiar
procedimiento que se ha podido imitar pero no igualar, con su pragmática
elocuencia y las secas y breves preguntas y respuestas a través de la
Mesa de la Cámara.
Aquí
tienen su vértice y su símbolo 750 años de tradición, de encarnizada
búsqueda de la libertad y de respeto por la dignidad humana, que primero
fue un hecho práctico y concreto antes que una declaración sobre papel.
Y las etapas de tanto devenir histórico a menudo se han identificado
con el nombre mismo de Westminster, como ciertos tratados, alianzas, estatutos. Entre los más recientes figura el estatuto de Westminster, ley que instituía la British Commonwealth of Nations, aprobada por el Parlamento el 11 de diciembre de 1931.
De
acuerdo con las deliberaciones de tas conferencias imperiales de 1926 y
1930, tal acto sancionó formalmente la transformación del Imperio
británico en una comunidad de estados soberanos, jurídicamente iguales,
“sin ninguna relación de subordinación en los respectivos asuntos
internos e internacionales, si bien unidos por la común fidelidad a la
Corona y asociados libremente”. Como jefe de la Commonwealth fue
reconocido el soberano británico, pero los efectos de poder
delibera-torio pertenecen tan sólo a la periódica conferencia de los
países miembros, en la que participan todos los primeros ministros y
todos ellos con igual poder de decisión.
El día 13 de mayo de 1940 resonaron en Westminster
las palabras que proclamaron ante el mundo que la democracia iba a
combatir conscientemente, con más dureza y tenacidad, contra las
dictaduras agresoras. Winston Churchill, al presentar al Parlamento y a
la nación su gobierno, declaró que no podía ofrecer más que “sangre,
fatiga, sudor y lágrimas. Nos espera una dificilísima prueba. Nos
esperan muchos y largos meses de luchas y sufrimientos. El precio que se
pagó por ello fue caro. Y entre lo que hubo de pagarse figuraba la
destrucción de la Cámara, que fue uno de los objetivos de los
bombarderos alemanes.
Pero
de nuevo se reconstruyó, tal como era y donde estaba, con la excepción
de los estípites de un portal, que se dejaron como los había reducido el
bombardeo en recuerdo perenne de la “hora más bella” de Inglaterra. Esa
hora que no se debió tan sólo a héroes excepcionales, sino al common man, al pequeño, testarudo y orgulloso “hombre de la calle”, del que el Parlamento inglés es el símbolo y el instrumento.
Una
vez más fue el viejo Churchill quien encontró las palabras justas. En
1954, con ocasión de su ochenta cumpleaños, los Comunes, en presencia de
la reina, le ofrecieron un obsequio en la histórica sala recién
restaurada después de los daños de la guerra: un gran retrato realizado
por el pintor Graham Sutherland.
La
pintura, en realidad, no era una obra maestra, pero el homenaje fue
inmenso, era su solemne proclamación como padre de la patria. El viejo
estadista dio las gracias con la voz rota por la emoción: “Éste es el
día más bello de mi carrera . Algunos dicen que durante la guerra yo
animé la nación. No es del todo exacto . Vosotros erais los
verdaderos leones: yo me limité a rugir.” Casi vale la pena creer en la
vieja melodía que la gente cantaba bajo las bombas (aunque no tenía
mucho éxito): se titulaba “Inglaterra no morirá nunca”.
http://historiaybiografias.com/parlamento_ingles1/